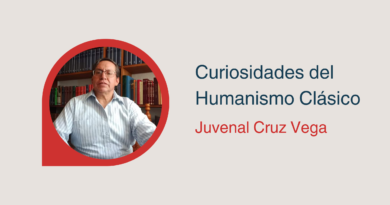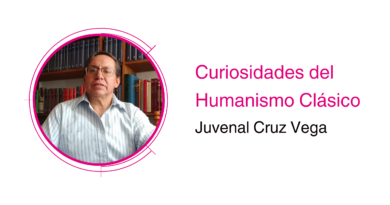Homenaje al maestro. La virtud y el talento de ser maestro
Por Juvenal Cruz Vega. Director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz
De mi máxima consideración a mis cuatro maestros más cercanos, en quienes he visto la inspiración original y quienes me han impulsado a estudiar con tanta pasión las humanidades, las letras y la filosofía. A los doctores Guillermo Hernández Flores, José Rubén Sanabria Tapia, Justino Cortés Castellanos y Mauricio Beuchot Puente.
Advertencia.
El artículo que ahora comparto en El Comunicador Puebla es una síntesis muy apretada de un libro inédito al que he titulado La virtud y el talento de ser maestro. Aquí presento un avance del maestro como paradigma o modelo, no como lo que es en algunos casos particulares, sino como lo que ha ser en el horizonte. Utilizo los ocho casos gramaticales de las lenguas indoeuropeas para expresar cada una de las características del maestro. El nominativo como sujeto y predicado nominal de la oración. El genitivo como complemento del nombre, el dativo es el complemento indirecto, el acusativo como complemento directo y circunstancial, el vocativo como sujeto interpelado o apelativo, el ablativo como complemento circunstancial; y dentro de este caso, los dos restantes: el locativo y el instrumental. No me quedo en el plano meramente gramatical, porque abarco la filosofía, la metafísica, la etimología y la hermenéutica para expresar las virtudes de un maestro humanista: un modelo o un ícono para las generaciones que vienen.
Así, pues, trato dos temas: la nomenclatura del maestro, como el humanista por antonomasia y el maestro como virtud y talento dentro de la escuela. Al final hago una conclusión donde insisto en el proceso de conocimiento y autoconocimiento del maestro y del alumno del modo siguiente: “el maestro debe ver lo que hay dentro del alumno, pero también, el alumno necesita ver lo que hay dentro de sí mismo. Pues si el alumno es un diamante como suelen decir los optimistas de la educación, qué sería el diamante si no hay quién pueda darle su valor. El que le da el valor es más que el diamante, es un magis-ter, porque, aunque el diamante sabe que es lúcido, brillante y duradero, sólo podría ser, si hay quien lo haga ser, pues sólo un maestro de verdad es capaz de ver un diamante, al alumno”.
1). La nomenclatura del maestro, como el humanista por antonomasia
Las palabras discípulo, maestro, escuela, humanismo y sabiduría tienen una relación muy estrecha. Se trata del humanismo como erudición, es decir, es la sabiduría o el conocimiento de la escuela que viene a profundizar mayormente a la filantropía. Es el estudio, la sophía, la sapientia y la ciencia. En la tradición y en la memoria histórica es la paidéia, el helenismo, la humanitas, la cultura y el humanismo. Y se encuentra esparcida en diversas vertientes concretas. Tres de ellas son un paradigma, por eso insisto que el humanismo clásico, cristiano y mexicano, tiene contenido, raíz, tradición y trascendencia. Es filantropía, erudición, virtud y, sobre todo, el humanismo como erudición porque tiene el privilegio de acudir a la formación de las lenguas clásicas, de las lenguas modernas, de las lenguas originarias y de la filosofía con toda la sabiduría que ella contiene. En efecto, puede hacerse un humanismo integral, como ya lo había advertido Jacques Maritain en su Humanismo integral (Ediciones Carlos Lohle, Buenos Aires, 1966, 234 pp.), porque reintegra la actividad humana a la actividad intelectual, y la filantropía deja de ser un simple altruismo o un amor al hombre abstracto y empobrecido. El estudio le da mayor reflexión y entonces el humanismo se vuelve una praxis y una teoría recíproca.
De una manera sucinta se trata del humanismo que se adquiere en la escuela (la segunda escuela) con su propia jerarquía de valores, clara y distintita a la jerarquía de la casa, donde se aprende a leer y a escribir. Se estudia matemáticas, español, música, ciencias, humanidades, ciencias sociales, educación cívica y ética, lenguas clásicas, originarias y lenguas modernas. Si se puede se estudian los valores como el antiquísimo trivium y quadrivium de la tradición histórica desde Atenas hasta el inicio del siglo XX, donde se reviven los principios del humanismo histórico: el amor a la patria, el amor a Dios y el amor al hombre. De este modo, se refuerzan los valores que los padres de familia nos han transmitido de generación en generación. Aquí es aleccionador el escritor romano Aulo Gelio cuando explica el paso de la φιλανθρωπία a la παιδεία y a la humanitas (Noches Áticas, Aulo Gelio, XIII, 17, 1-3.
El filósofo mexicano Mauricio Beuchot con su ejemplo y su aportación nos obsequia un fragmento que puede embellecer y esclarecer esta parte del humanismo: “El humanismo vuelve cada vez más fuerte. A pesar de las críticas de Heidegger en su Carta sobre el humanismo, discípulos suyos, como Ernesto Grassi, se han opuesto al maestro. Se ve la necesidad de un nuevo humanismo. Desde mi perspectiva filosófica, tiene que ser un humanismo analógico, que no vaya contra la ciencia-técnica, pero que rescate los valores más altos del ser humano, que es lo que ahora nos hace tanta falta” . (Más detalles véase mi conferencia: Defensa apasionada del humanismo y Hermenéutica Analógica, en el marco del XVI Congreso Internacional de Filosofía y América Latina, Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Santo Tomás. Bogotá, Colombia, 3 de julio de 2015).
Hay muchos textos históricos que retratan el humanismo en grande. Pero considero que el texto que más debe estudiar el maestro para compartirlo a sus discípulos es de Aulo Gelio, el escritor romano del siglo II d. C, quien nos dio una reseña didáctica sobre el humanismo, cuyo fin fue evitar la superficialidad del lenguaje y la confusión del humanismo y de los humanismos, tal como se está mostrando en la actualidad. He aquí el texto bilingüe. Noches Áticas. XIII, 17, 1-3.
“Qui verba latina fecerunt quique his probe usi sunt humanitatem non id esse voluerunt quod vulgus existimat quodque a Graecis φιλανθρωπία dicitur et significat dexteritatem quandam benevolentiamque erga omnis homines promiscam, sed humanitatem appellaverunt id propemodum quod Graeci παιδείαν vocant, nos eruditionem institutionemque in bonas artes dicimus. Quas qui sinceriter percupiunt adpetuntque hi sunt vel maxime humanissimi. Huius enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini data est idcircoque humanitas appellata est”.
“Quienes hicieron la lengua latina y quienes la utilizaron perfectamente, no quisieron que la humanitas fuera eso que el vulgo piensa, lo cual ha sido llamado por los griegos philantropía, y que significa una cierta bondad y una benevolencia común entre todos los hombres, no obstante, llamaron humanitas aproximadamente a eso que los griegos llaman paidéia, y nosotros llamamos erudición y formación en las buenas artes. Sinceramente, quienes desean con pasión y buscan con afán las artes, estos son los más humanos, pues el cuidado y la enseñanza de esta ciencia han sido dados solamente al hombre de entre todos los seres animados, y por esta razón se ha llamado humanitas”.
2). El maestro como virtud y talento dentro de la escuela
En primer lugar, el maestro es un nominativo porque a todos sus discípulos los llama por su nombre, lo cual implica mayor confianza y mayor cercanía, nos recuerda la actitud de aquel maestro que, en el momento de llamar a sus discípulos, los llamó por su nombre. (Mt. 4, 17- 22; 8, 19-22; 9, 9; 13,47-50. Mc. 1, 16-20. Lc. 5,1-11. Jn. 1,35-42; 10,2; 21,3).
Esta actitud se perfecciona cuando el maestro se vuelve un vocativo. Y por eso llama, convoca, congrega, reúne, invoca, convida, atrae, concita, invita y exhorta. Así se vuelve una búsqueda y una posesión de la verdad, porque es un llamado del Ser-Dios, que implica una dialéctica de insatisfacción y de frustración que nada puede saciar. Esta frustración, es ansia por el Ser e imposibilidad de su conocimiento inmediato y presencial, causa el dramatismo de la vida misma. Su llamado no es como cualquier otro llamado, porque está impulsado por el fundamento, el que lo llama insistentemente en su interior. Con razón san Agustín, el filósofo de la interioridad, dejó marcada la vida del hombre con su hermosa sentencia: “No vayas afuera, regresa hacia ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad”. (Noli foras ire, in teipsum redi: in interiore homine habitat veritas. De vera religione, cap. 39, núm. 72, Obras Completas, BAC, Madrid, 1948, Tomo IV, p. 158).
También el maestro es un genitivo. Por eso explica el origen de la palabra, su procedencia, su pertenencia, es un doctor en el sentido estricto de la palabra (Lc. 2, 46-47). En este sentido el maestro es radical, porque va a la raíz de los problemas, a la causa originaria y a la fuente de la sabiduría. Es un maestro filósofo, un amante de la sabiduría, un enamorado de Dios, porque ama la sabiduría, y por eso su vida es una amorosa búsqueda, es un compromiso total, es una decisión desinteresada e inacabable, es una vocación al ser. Si la filosofía es un saber que empieza en cada filósofo, en cada persona, pues la filosofía nace de la persona, es un vivir, es la armonía de los diversos estratos que constituyen al ser humano. Si es filósofo, ama la sabiduría. Y esa virtud lo hace que sea un hombre sabio, o un hombre grande. Al respecto Séneca decía: “Quare sapiens magnus est? Quia magnum animum habet”. (Sen. Epist.87,18. ¿Por qué el sabio es grande? Porque tiene un espíritu grande). Entonces, el sabio es un hombre benevolente, erudito, virtuoso y feliz, como decía Marco Tulio Cicerón: “Sapiens semper beatus est”. (Fin. 2, 32, 104. El sabio siempre es feliz). Así pues, el maestro debe ser un hombre sabio, porque siempre le encuentra sabor a las cosas, a las palabras, a la vida, es decir, a la existencia humana.
El maestro es un dativo, porque pone como centro de la educación al alumno. Es lo que Décimo Junio Juvenal decía: “maxima puero debetur reverentia”. (Sátira XIV, 47). En español decimos: la mayor reverencia se debe al niño, es decir, a la persona que se está educando. Pues ella recibe el provecho de la acción del sujeto. Por un lado, el maestro al recuperar a Occidente es un maestro que sabe más que los alumnos, y lo da a sus discípulos con disposición y sabiduría. Y por otro lado, con su espíritu de humanista cristiano lo enseña con alegría, como aquello que san Pablo había apuntado en palabras de Lucas: “siempre les he mostrado que es así como se debe trabajar para poder socorrer a los débiles, recordando las palabras de Jesús, el Señor, que dijo: hay más alegría en dar que en recibir” (Hechos 20,35. Esta sentencia no la han guardado los evangelistas, pero la alusión remite a Jesús. En este sentido engrandecemos al evangelista Juan cuando dice de Jesús lo siguiente: “Éste es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Jn. 21, 24-25).
Lo más grande del maestro es cuando se convierte en un ablativo, es decir, que su actitud es la más grande, porque él siendo de tal magnitud se convierte en el más pequeño como un discípulo bueno. Esta idea la veo en el evangelista Mateo, cuando dice: “en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? El llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe”. (Mt. 18, 1-5).
Así, pues, el deseo del maestro es estudiar y su disciplina es saber más para nutrirse con seriedad, y luego nutrir a los alumnos. Por eso el maestro llevando de la mano al discípulo lo concluye, hace de él, otro igual, lo separa de los demás, lo forma con más seriedad, y ambos se convierten en una interacción. El doctor Guillermo Hernández Flores al defender el paradigma del maestro en uno de sus discursos usa la expresión: bástele al discípulo ser como su maestro. Aquí puede verse una huella profunda del paradigma y la virtud de ser maestro. He aquí un fragmento: “De mi parte, Señor, bien sabes lo que significas para mí. Tus lecciones diarias me formaron para la vida. Tuve prefectos, pero tú fuiste mi disciplina. Tuve padres espirituales, pero tú fuiste mi guía. Muchos maestros sabios e ilustres, pero llevándome a ellos, tú fuiste mi pedagogo. Comprensivo con mis debilidades, tolerante con mis defectos y, sobre todo, respetuoso de mi persona, me arrancaste de la posibilidad y me diste lo que ahora soy. “Bástele al discípulo ser como su maestro”. Sin embargo, hasta hoy ni siquiera he podido revivir tu paradigma. Quiero mostrar públicamente, en este día, mi agradecimiento frente a la comunidad que de buen grado me confiaste. Toda la profundidad, siempre respetuosa, de mi cariño. (Más detalles véase mi libro Conversación con el doctor Guillermo Hernández Flores, Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, Puebla, Pue; 2024, pp. 66-68).
En efecto, todo este trabajo puede verse como un encomio al maestro, como un modelo que hace tanta falta en la educación moderna. Se sugiere un ejemplo a seguir, como en casi todos los casos que la gramática antigua ha enseñado. Por eso también el maestro debe ser un instrumento y un locativo por su carácter kerigmático o su amor y respeto a la verdad, su servicio o diaconía y por la unidad que debe representar entre sus discípulos. Su carácter humanista lo debe hacer un vigilante siempre atento y actual entre sus discípulos. Por su conocimiento, su valor, su talento, su experiencia y su lealtad, debe ser un supervisor de la educación, es decir, un super-vis-or o un ἐπίσκοπος, pero al estilo del humanismo cristiano, que vigila desde arriba y desde adentro de la comunidad para que todo el rebaño tenga las condiciones justas y necesarias que necesita la misma comunidad, superior al señor asiduo del que nos refiere Marco Tulio Cicerón al decir: “La villa de un señor bueno y asiduo siempre está repleta de cerdo, cabrito, cordero, gallina, leche, queso y miel. Boni assiduique domini villa semper abundat porco, haedo, agno, gallina, lacte, caseo, melle”. (C. M. 16, 56. Marco Tulio Cicerón).
Mayormente, se sugiere el sello del buen pastor que nos recuerda a san Juan en su evangelio. (Jn. 10, 1-18.); y por eso el maestro, se debe convertir en un símbolo para su mismo rebaño y así cuando éste escucha su voz, ya no hay necesidad de arrear ni usar el báculo, aún con la oveja negra, sino que el mismo rebaño sigue a su pastor. El final de ese pasaje bíblico dice algo muy ad hoc a lo que nuestra disertación le invita al maestro: “Yo soy el buen pastor; y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre”. (Jn. 10, 14-17).
El maestro, además de todo lo aludido, puede ser un acusativo, sólo en sentido positivo, porque transmite el conocimiento directamente al alumno: de maestro a discípulo en un diálogo constante. Con su etimología se puede comprender mejor, de accuso-accusas-accusare-accusavi-accusatum: acusar, culpar, llevar a juicio, quejarse de, reprochar, inculpar, juzgar y causar. Su correspondiente en griego es el verbo αἰτιάμαι: considerar como causa, considerar como autor de, hacer responsable, acusar, inculpar, increpar. La palabra latina accusativus se pone en griego αἰτιατική. Pero en sentido negativo no, porque eso sería dañar al discípulo y sería convertirlo en menos fuerte, pues como dice una de las máximas más destacadas de la humanidad: “la justicia engendra justicia y el daño engendra daño”. Es muy común que los mismos compañeros dañen a su vecino de banca dentro del aula, pero no el maestro. Al respecto el fabulista griego Esopo nos ha obsequiado un testimonio que puede verse como una de las fuentes antiquísimas de lo que a menudo suele llamarse en la escuela bullying. Se trata de la fábula del cerdito y las ovejas, cuyo texto queda así: “En un rebaño se encontraba un lechón. Y justamente, un día cuando el pastor lo capturaba y se lo llevaba, el cerdito chillaba y se resistía. Pero las ovejas lo increpaban y comenzaron a reprocharle diciendo: el pastor a menudo nos captura y no chillamos. Entonces el cerdito dijo a las ovejas: pero la captura no es igual a ustedes que a mí. Pues el pastor, las captura, o bien por la lana, o bien por la leche. Pero a mí, me captura por la carne”. (Lourdes Rojas Álvarez, en Manual de iniciación al griego, Vol. I. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 373. En esta hermosa fábula se puede apreciar una jerarquía de valores, en ella entiendo que las ovejas no se refieren al valor de la vida, sino a la cantidad de capturas por la leche y por la lana, incluso lo regañan, ofendiéndolo y corrigiéndolo. La clave es el verbo ᾐτιᾶτο, cuya traducción es increpar, esto es, corregir o llamar la atención con dureza a una persona por haber cometido un error o por su mal comportamiento. También puede entenderse como una insultación, pues se trata de un conjunto de ovejas contra un cerdito. Aunque las ovejas tienen fama de prudentes, pero en grupo y por el escándalo del cerdito perdieron la paciencia. El cerdito hace una jerarquía de valores después de la bipolaridad: muerte-vida. Ve menos valiosa la pérdida de la lana y de la leche de las ovejas, frente a las carnitas de sí mismo. De allí el final del texto al responder el cerdito: “pero la captura no es igual a ustedes que a mí, porque el pastor las captura ya sea por la lana, ya sea por la leche. Pero a mí me capturan por las carnitas”).
En el texto se puede apreciar lo siguiente: aunque el maestro sea estricto, no debe acusar al alumno en público, y menos recriminarlo por un asunto que han ocasionado los alumnos en el aula. El maestro si es estricto por su conocimiento y por su enseñanza debe llamar al discípulo en privado y corregirlo como recomienda la prudencia de su experiencia, de su sabiduría en el aula y, sobre todo, la sabiduría que recomienda la literatura bíblica. El evangelista Mateo tiene registrada una hermosa cita al respecto: “si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano”. (Mt. 18, 15-18). En suma, el maestro no debe ser un acusativo en sentido negativo, porque se convertiría en un acusador, en un malvado, siempre estaría señalando con el dedo al discípulo y culpándolo de no poder aprender, porque según su juicio, es un mal discípulo, algo así como aquel refrán que dice: “Cuando el arriero es estúpido, echa la culpa a las mulas”.
Conclusión
Al terminar esta disertación me permito parafrasear un pasaje del evangelio, al decir: “el árbol se conoce por sus frutos”. (Mt. 7,15-20). Esto es verdad, porque el fruto cosechado debe nutrir a todos los que han conocido directa o indirectamente la obra de un gran maestro, pues recuérdese que nadie es hijo de nadie, para ser un buen maestro hay que ser discípulo de otro gran maestro. Y de un maestro bien formado, que no viene de otra escuela, sino de la escuela del amor. Pues así puede llegarse a la raíz de la existencia humana, porque, si encontramos la raíz, todo tiene sentido y salvación, y como la raíz es el amor, todo puede reconstruirse. Pues el amor, es la esencia del humanismo y más aún, es la esencia del humanismo cristiano, ya que es el fundamento de la justicia, de la inteligencia, y lo mismo de la amabilidad, de la fe, del deber, de la cultura, del orden y de la agudeza.
Desde el punto de vista didáctico he subrayado ocho sentencias que los verdaderos maestros no deben olvidar: “La justicia sin amor te hace duro. La inteligencia sin amor te hace cruel. La amabilidad sin amor te hace hipócrita. La fe sin amor te hace fanático. El deber sin amor te hace malhumorado. La cultura sin amor te hace distante. El orden sin amor te hace complicado. La agudeza sin amor te hace agresivo. (He tomado la idea de Carlos Díaz Hernández, en su libro, Los mínimos filosóficos que deben estudiar los psicólogos y maestros serios, Editorial Sinergia, Guatemala, 2016). Dos de estas máximas me recuerdan gran parte del pensamiento de Blas Pascal y de Emmanuel Mounier, y que todo maestro sumergido en el humanismo debe interesarse: La inteligencia sin amor te hace cruel. La agudeza sin amor te hace agresivo. El clásico Pascal es magistral al respecto cuando escribe así: “el corazón tiene razones que la inteligencia no alcanza a comprender”. Y el padre del personalismo contemporáneo dice: “el acto de amor es la más honda certeza del hombre, el cogito existencial irrefutable: yo amo, luego el ser existe y la vida vale la pena de ser vivida”. (Citado por José Rubén Sanabria, Conversación con el doctor José Rubén Sanabria Tapia, Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, Puebla, Pue; 2024).
Así pues, reuniendo toda la disertación en pocas pinceladas y siguiendo la teoría de la hermenéutica analógica como ciencia, arte y método, veo el valor de todos los casos de la gramática clásica en la relación recíproca y estrecha del maestro y el alumno de la siguiente forma: el maestro debe ver lo que hay dentro del alumno, pero también, el alumno necesita ver lo que hay dentro de sí mismo. Pues si el alumno es un diamante como suelen decir los optimistas de la educación, qué sería el diamante si no hay quién pueda darle su valor. El que le da el valor es más que el diamante, es un magis-ter, porque, aunque el diamante sabe que es lúcido, brillante y duradero, sólo podría ser, si hay quien lo haga ser, pues sólo un maestro de verdad es capaz de ver un diamante, al alumno.