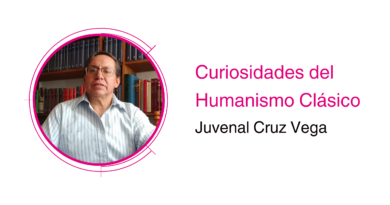La sabiduría y el arte de la conversación a través de la entrevista. Dos pensadores mexicanos para el mundo: José Rubén Sanabria Tapia y Justino Cortés Castellanos
Por Juvenal Cruz Vega. Director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz
De mi máxima consideración. Quiero agradecer profundamente a mis cuatro maestros, de quienes he recibido la inspiración original. Con un singular reconocimiento a José Rubén Sanabria Tapia, Mauricio Beuchot Puente, Justino Cortés Castellanos y Guillermo Hernández Flores, y como decía mi maestro, el doctor Guillermo Hernández, hablando del doctor Mauricio Beuchot, “y a todos aquellos que, siguiendo sus pasos, la comparten conmigo”.
Advertencia.
Escribo este opúsculo para los lectores de El Comunicador Puebla, para que conozcan de una manera sucinta la obra de dos pensadores mexicanos que han hecho buenos aportes al pensamiento universal: José Rubén Sanabria Tapia y Justino Cortés Castellanos. Quizá más de un lector le llame la atención algo de esto, al ver el título de este opúsculo: La sabiduría y el arte de la conversación a través de la entrevista. En realidad, es una parte de mi libro de próxima aparición: Diálogo con cuatro pensadores del Siglo XX en México. Se trata pues, de cuatro grandes intelectuales mexicanos, al mismo tiempo semejantes y diferentes. Por un lado, José Rubén Sanabria, maestro de Mauricio Beuchot y, por otro lado, Justino Cortés, maestro de Guillermo Hernández. Aquí se puede advertir un equipo bien selecto de pensadores, filósofos y humanistas con una gran trayectoria y una relación muy estrecha entre maestro y discípulo, y a la vez entre discípulo y maestro. La experiencia ha sido interesante y aleccionadora. No obstante, el lector podrá darse cuenta a lo largo del camino, si el ejercicio fue un diálogo, una conversación o una entrevista. Yo pienso que de las tres herramientas y estrategias de la comunicación he podido echar mano. Mi experiencia con cada autor ha sido diferente y por eso el resultado ha llegado a ser satisfactorio, porque al final de la jornada me he vuelto discípulo de los cuatro, lo cual también ha sido un privilegio para mí.
En efecto, el orden que le he dado a la investigación es el siguiente. Son cuatro capítulos, uno para cada autor, con un pórtico o un prenotando en el cual presento brevemente al entrevistado, en seguida hago el diálogo o la entrevista y finalmente selecciono una conferencia magistral de cada autor, lo cual esclarece y profundiza el pensamiento filosófico a la vista del lector. Desde el punto de vista metodológico esta experiencia se hace por sí misma una guía de lectura. Pues al acercarse a los autores separadamente es como llegar a los pies de una alta montaña y para subir a ella con seguridad, rapidez y alegría hay que estar bien equipado. Aunque los cuatro son filósofos, cada uno tiene su estilo, su sello, su personalidad académica y su síntesis filosófica diferente, razón por la cual presento a José Rubén Sanabria del modo siguiente: De la filosofía del ser al personalismo existencial, a Mauricio Beuchot De la filosofía analítica a la hermenéutica analógica, a Justino Cortés De la tradición clásica y novohispana a la inculturación indígena, y finalmente a Guillermo Hernández De la filosofía mexicana al perspectivismo analógico.
Así pues, siendo modesto en esta pretensión invito al lector a revivir esta experiencia de poder dialogar, conversar y entrevistar a grandes maestros de los que hay todavía en nuestro país hasta este primer cuarto del siglo XXI. Porque de verdad, entre más se conozca la biografía de los hombres, se conoce la vida de un pueblo con mayor profundidad, mejor aún, entre más se estudie el verdadero semblante de un personaje habrá mayor apertura y valor para conocer a nuestros pensadores mexicanos.
Con todo, en lo que sigue, abordaré solamente la personalidad y algunos fragmentos de la entrevista completa a dos pensadores, a José Rubén Sanabria y Justino Cortés, dos pensadores contemporáneos, y dos pilares de la filosofía mexicana, ambos autores de obras dignas de mención.
Así, pues, disfruten esta lectura.
a). José Rubén Sanabria Tapia.
Filósofo mexicano (1920-2001). Doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor durante 43 años en la Universidad Iberoamericana de México, autor de muchos libros de filosofía, entre los cuales se cuentan: Filosofía del hombre, Filosofía del absoluto, Enigma del hombre, Introducción a la filosofía. Fundador de la Revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Uno de los pensadores más importantes de América Latina, su pensamiento lo hace ser uno de los representantes más importantes del personalismo existencial y el humanismo cristiano del siglo XX.
Lo conocí en 1997, en los últimos años de su vida, a través de mi maestro, el doctor Humberto Encarnación Anízar, quien en la Universidad Pontificia de México, en los cursos de agustinismo en el siglo XX, hablaba de él colocándolo al lado de Agustín Basave Fernández del Valle, Alberto Caturelli y Octavio Nicolás Derisi, como uno de los pensadores más destacados en el campo del humanismo en América Latina. Sobre José Rubén Sanabria se ha hablado poco en México, pese a ser bastante conocido en los medios literarios. En los cursos de historia de la filosofía mexicana apenas se le ha dedicado una página, y sólo para reportar algunos datos biográficos, y hacer un breve comentario sobre su Introducción a la filosofía, su Ética y su Lógica.
Los estudios y comentarios más rigurosos sobre su filosofía vienen de autores extranjeros. En 1998, después de leer su currículum vitae y parte de su obra publicada, me di cuenta de que su reflexión filosófica era de gran valor como lo hacía ver la crítica filosófica en el extranjero. Desde ese año trabé una amistad muy estrecha con él, por lo cual puedo decir que conocí su obra de cerca y de primera mano. Asimismo recibí inmerecidamente deferencias de su parte y el conocimiento de una gran porción de comentarios y estudios sobre su propia filosofía. Lamentablemente quedaron pendientes muchas preguntas sin respuesta, ya que la muerte le sorprendió la noche del 31 de diciembre de 2001.
Después de su fallecimiento pude conocer su obra inédita y la múltiple correspondencia que tuvo con grandes filósofos de nuestro tiempo. Eso me permitió verificar muchos datos que ya antes Mauricio Beuchot Puente, Antonio Ibargüengoitia Chico y el propio José Rubén Sanabria me habían comunicado.
He aquí algunos avances de la entrevista completa:
1). Hay un libro escrito por usted en el año de 1966, La filosofía del absoluto, publicado por la Editorial Progreso. Sobre este conozco algunos estudios que usted mismo me proporcionó, en ellos se señala que en la obra de José Rubén Sanabria hay una vertiente tomista. ¿Hay posibilidad de una nueva edición donde usted tome en cuenta esas observaciones?
En varias ocasiones he dicho que esa obra es mi primer estudio a nivel universitario. Si te has dado cuenta casi todos los autores que han reseñado el libro han escrito que soy un filósofo tomista, incluso el filósofo italiano Sergio Sarti en su libro Panorama della filosofia ispanoamericana, hace un esbozo de mi filosofía con base en este libro. También Teófilo Urdanoz en su último volumen de la Historia de la filosofía, habla de mí, refiriéndose al mismo libro y me coloca como uno de los representantes del tomismo actual en México.
El mejor estudio que he visto sobre mi Filosofía del absoluto, lo realizó el Dr. Octavio Nicolás Derisi. Su estudio es una reseña muy completa que se publicó en uno de los primeros números de la Revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana y también en la misma época se publicó en Argentina en la Revista Sapientia. El Dr. Derisi es quien habla explícitamente del tomismo de mi obra, pero también habla de la inclinación que tengo hacia la filosofía existencial.
El tomismo que conocí en la Universidad Gregoriana fue el trascendental, de la escuela de J. Maréchal. Allí me dio cuatro asignaturas uno de los profesores más actuales de ese tomismo, el Dr. Juan Bautista Lotz, las materias fuertes por supuesto fueron metafísica y estética. Este filósofo en muchas tesis me convencía, claro que él era fiel a muchas tesis de sus compañeros tomistas, aunque muy abierto al diálogo con la filosofía contemporánea, sin embargo, en algunos puntos desde ese tiempo me apartaba de mi maestro y lo sigo haciendo.
En mi libro de filosofía del absoluto presento muchos argumentos con tesis que aprendí del tomismo, pero también ahí están las bases de mi metafísica que con el tiempo he llegado a desarrollar, no sólo histórica, sino también la parte que llamo sistemática, por supuesto en otros estudios posteriores. Actualmente ya no sostengo toda la reflexión que traté en ese libro, cuando menos no la sigo al pie de la letra. Ojalá algún día alguien tenga interés de realizar una nueva edición de la Filosofía del absoluto y haga una revaloración de la obra con mucho cuidado.
2). En 1989 el Dr. Victorino Girardi Stelin escribió un extenso trabajo en Efemérides Mexicanas, sobre el libro que usted escribió con el título Filosofía del hombre. En ese interesante trabajo el Dr. Girardi dice: “La lectura de su Filosofía del hombre, me ha convencido, sin embargo, al menos en esta obra, el padre Sanabria se separa explícitamente de la filosofía escolástica y del tomismo. El Dr. Girardi evidentemente hace valoraciones muy favorables sobre su libro, pero ¿usted cómo valora esa tesis?
En realidad, la reseña del Dr. Girardi es un trabajo bien hecho. Le agradezco que haya tenido un tiempo favorable para leer con mucho cuidado mi libro. Se ve que está enterado de mi anterior obra por otros comentaristas. Además, conoce uno de mis trabajos sobre Realismo y conocimiento en santo Tomás, publicado en Roma y que no conservo porque el último extracto de ese artículo lo presté y jamás regresó a mis manos.
En la revista de filosofía de la UIA escribí un artículo a petición de alguno de mis alumnos, Mi concepción de filosofía. Allí hay explícitamente la orientación de mi filosofía, ese es el espíritu del libro al que te refieres. La persona es el tema que ocupa la investigación de mi interés actual. Mi Filosofía del hombre, así lo pienso, es la síntesis de todos los trabajos que he realizado sobre el hombre. Son más de treinta artículos publicados en distintas revistas en el extranjero y en México.
Si me aparto o no del tomismo, esa no es tarea mía. Esas discusiones ya las he realizado en muchos trabajos. Que los críticos se encarguen de concluirlo. Lo escrito, escrito está. Además, hay otros trabajos sobre mi filosofía del hombre, que no se encargan de buscar, sino el aporte que hay en mi libro. Así lo han visto el mismo Victorino Girardi, Celina Lértora Mendoza, Sergio Sarti, Mauricio Beuchot, Juan Manuel Silva Camarena y otros.
Hace poco en la revista Espíritu en España un autor hizo una apreciación muy completa sobre la reflexión que hago del hombre; incluso ve la semejanza de la noción que tengo acerca de la persona con la postura que defiende como filósofo Karol Wojtyla. Algo muy sugerente, y espero que tú lo sepas encontrar en mis trabajos, santo Tomás desde mis primeros escritos ha sido uno de mis grandes maestros, claro que yo he tomado la doctrina de más valor para mi ontología del hombre, esto lo digo con verdad en mi trabajo El punto de partida de la metafísica. Cada que me refiero a santo Tomás, hago críticas fuertes sobre todo a tomistas que defienden aún los errores del maestro por fidelidad a su tomismo. Además si santo Tomás viviera en este tiempo no sería tomista, pero sí actualizaría y renovaría varios aspectos de su filosofía ya que fue conocedor de la historia del pensamiento hasta su época.
3). Hay en su filosofía un aspecto que me gustaría investigar porque creo que es importante para quien pretenda filosofar con seriedad. En efecto, usted es un pensador y un filósofo con sentido completo. Mi pregunta se refiere al método, ¿hay alguno en especial o utiliza varios en su reflexión?
Es una pregunta fundamental en mi filosofía y en todo pensador porque el método es el procedimiento y el camino que nos conduce a la meta que pretendemos llegar. En mi libro de “Lógica” hay algunas anotaciones sobre la necesidad y la importancia del método, tanto en la introducción como en los últimos capítulos.
En mi libro de Introducción a la filosofía propongo un esquema para estudiar a la filosofía. El estudio es histórico y sistemático. Quienes han reseñado este libro han apuntado el estilo con el cual lo escribí; hablan de una forma mixta para el estudio de la filosofía. Esto quiere decir que explico mi modo de filosofar con la historia y con la temática de la filosofía.
Casi en todos mis escritos he insistido desde muy joven que si se quiere filosofar con seriedad, hay que partir de que la filosofía es metafísica y que el problema fundamental de la filosofía es el hombre. Por ello, hablo de ontología trascendental y de ontología del hombre.
En mi artículo El punto de partida de la metafísica, en Argentina me ocupé por primera vez del método trascendental. Este método no es ajeno a la filosofía, ya Emmanuel Kant lo había utilizado como reflexión, pero creo que su aportación fue incompleta porque no logró llegar a la ontología. Mientras que el aporte que recibí de la escuela de Lovaina apunta hacia una reflexión ontológica; en este punto me siento muy cercano a pensadores como Ranher, Lotz, Brugger, Coreth, aunque con algunas diferencias ya que ellos, para llegar al ser, parten de la abstracción formal, o del juicio; yo prefiero la intuición reflexiva u ontológica, y eso encaja bien con la reflexión de estilo agustiniana que me parece muy nutrida, viva y existencial.
En la revista de filosofía de la UIA he publicado seis artículos sobre metafísica, en el último de ellos hablo con más rigor de esta disciplina. Ahí ya puede verse mi postura al respecto. En esta línea escribí un artículo en 1988 Metafísica y Metafísicas para la sociedad tomística en Argentina, no sé si lo publicaron, pero ahí está parte de mi reflexión. Finalmente hago una síntesis, en mi libro “Filosofía del hombre”, acerca del método fenomenológico trascendental, ya que con esto trato de investigar mi modo de comprender al hombre.
4). En la obra publicada hasta sus escritos recientes, ¿cuáles han sido las ramas filosóficas en las cuales ha contribuido al desarrollo del pensamiento filosófico?
En mis primeros escritos antes de 1950 ya me interesaba por el estudio del hombre. Así lo manifestaba en los escritos de poesía, de filosofía y algunos otros. Claro, con el tiempo fui madurando hasta que llegué a la conclusión de que la verdadera filosofía tiene que ser ontología. Hay en mi reflexión una ontología fundamental y una ontología trascendental, una ontología del conocimiento, una ontología del hombre, una ontología de la acción y una ontología del absoluto.
Tres disciplinas son las que he estudiado con más profundidad: ética, filosofía del absoluto y filosofía del hombre. Tengo tres libros, uno para cada disciplina y algunos trabajos complementarios. Por supuesto que a la filosofía del hombre o antropología filosófica he dedicado más estudios. Casi en todos hago hincapié a la noción que tengo sobre el hombre, sus características y capacidades. Investigo al hombre en sentido amplio, como persona, varón y mujer. No defiendo una metafísica abstracta sobre el hombre, tampoco me inclino por un feminismo cuando rescato la naturaleza y la dignidad de la mujer. También, en mi obra he contribuido con algunos escritos, sobre todo, con la ontología del conocimiento y con la metafísica así como te dije al principio.
He desarrollado parte de estas disciplinas históricamente, pero también en algunos escritos sistemáticamente. Tal vez algún día pueda reunir esos trabajos en un volumen especial. Este aspecto ya lo he discutido con el Dr. Mauricio Beuchot, quien me hizo la pregunta antes que tú.
b). Justino Cortés Castellanos
Justino Cortés Castellanos es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; licenciado en psicología y literatura por el Colegio Benavente de la ciudad de Puebla, licenciado en teología catequética por la Universidad Católica de Lovaina; además es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es autor de varios libros, entre los cuales se cuentan, su tesis doctoral: “El desciframiento pictográfico del Catecismo de Fray Pedro de Gante”, “La inculturación indígena”, “Justo García: Un sendero de luz y alegría”, “Analco: al otro lado del agua”.
Uno de los temas que más lo identifican es el tema de la inculturación, el cual fundamenta desde la filosofía clásica, la tradición novohispana, la teología y el estudio de las lenguas clásicas, modernas y la lengua náhuatl. Uno de sus libros inéditos, y de los de mayor interés, se intitula: Hacia el umbral del V Centenario de la Fundación de Puebla. Ha sido maestro de materias filosóficas y teológicas de la Universidad Pontificia de México y del Seminario Palafoxiano de Puebla. Es un conferenciante reconocido a nivel mundial. Como pensador siempre ha sido sugerente, crítico y sistemático.
He aquí un avance de la entrevista completa:
1). ¿Qué recursos recomienda para profundizar el estudio de la lengua latina?
Por ejemplo, cuando estudiamos algún fragmento de Marco Tulio Cicerón “Sobre los oradores”: Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”. Se puede agregar una nota del siguiente modo: “Sed nos Mexicani saepe non boni discipuli sumus”. Esto permite entender la lengua y hacer construcciones y no sólo repetirla. Hay que aportar algo al conocimiento universal.
También se puede jugar con la rima latina. Por ejemplo cuando se habla de la amistad, tengo un texto en la memoria: “Amici amici mei sunt quoque mei amici et inimici amici mei sunt etiam mei inimici”.
Cuando se inicia a hablar latín y uno responde con cuál maestro estudia uno, podemos decir de este modo: Saepe magister Terentius in schola mihi Latinam linguam ostendit, at quandoque plurima me docet magister Donatus. De otro modo es: Nomen magistri mei Latine est Terentius. Et nomen alii magistri mei Donatus est.
Para decir la expresión “estudio la lengua latina” o “estudio las lenguas clásicas”, suele usarse alguno de los verbos siguientes: studere, scire, discere, sequi, en sus respectivos tiempos. Por ejemplo: in Pontificio Seminario Palafoxiano cum patre Alfonso Reyes litteras classicas sequor, o simplemente Latine disco, si lo que se está estudiando es griego se dice: Graece studeo.
Con el padre Moisés Oropeza decíamos alguna frase en latín y al instante nos invitaba a los autores latinos, ya clásicos, ya cristianos, o bien, a través de la conjugación verbal nos invitaba a crear. Recuerdo por ejemplo una de las expresiones del miércoles de ceniza: “memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”. (hombre, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás). A partir de los textos, uno puede hacer construcciones o incluso puede mejorar la conversación latina. Por ejemplo usamos el verbo en imperativo memento y mementote y con estos se puede hacer ejercicios de los pronombres: mei o me, genitivo o acusativo. Cuando una persona se despide en lugar de decirle: vale, bene ambula, puede decirle: memento mei. (recuérdame) o a varias personas mementote mei.
También se puede jugar con las palabras haciendo un poco de sátira. Por ejemplo al hablar de jesuitas que tanta fama tuvieron en algún tiempo. Podemos decir lo siguiente:
Rubicundus erat Iuda, sed tamen societatis Iesu erat.
Si cum Iesuitis itis, non cum Iesu itis.
Duae societates Iesu sunt. Prima societas animalium, quando natus est. Et secunda societas latronum, quando mortuus est.
Recuerdo que estudiando en el seminario era muy común la construcción en el aula, cuando uno quería ir al baño, uno de nuestros compañeros solía decir de broma: ¿del uno o del dos? Y en latín decía de este modo: Vado facere unum. Vado facere duo. Y nosotros podíamos agregar la interrogante para ir al baño: ¿possum, pater?
También conservo un pensamiento hermoso. Es una paráfrasis latina inspirada en san Juan evangelista que nos hace pensar que una obra seria se entiende con mayor ahínco hasta la vejez. Y se lee del modo siguiente: Cum iuvenis eras te ipsum cingebas, cum autem senex fueris alter te cinget. Dicha oración fue recogida por mi maestro monseñor Anselmo Zarza Bernal, quien fue obispo emérito de León, Guanajuato. Está inspirada en Jn. 21, 15-18.
2). Doctor Justino Cortés, por todo lo que ya se sabe de sus escritos, usted realizó su tesis de doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca sobre el siguiente tema: “Catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gante. Estudio introductorio y desciframiento del Ms. Vit. 26-9 de la Biblioteca Nacional de Madrid”. Pero como el estudio es muy amplio, dígame, ¿qué fue lo que trató en su investigación y qué motivos lo impulsaron a tal investigación?
Responderé brevemente con mi trabajo de investigación, titulado: “El Catecismo en Pictogramas de Fray Pedro de Gante”. De este Catecismo pictográfico únicamente consideré el aspecto fundamental de su desciframiento, acompañado del señalamiento de los puntos más sobresalientes de su contenido. Por tanto, no constituyen el objeto específico de esta investigación: ni el estudio exhaustivo de cada pictograma hasta llegar a sus elementos mínimos, tanto técnicos como de composición expresiva, ni el análisis detallado del contenido de cada uno de los pictogramas, ni el estudio comparativo entre este codicilo y los demás catecismos pictográficos que se guardan en diversas bibliotecas y colecciones del mundo, ni tampoco el estudio igualmente comparativo con otros catecismos, ya manuscritos, ya impresos de la época.
En su momento dado hice la justificación de la elección del tema del siguiente modo: Cuatro motivos me movieron a emprender este trabajo: dos, de índole personal, y otros dos, de índole objetiva.
Primero hablaré de los motivos de índole personal:
a). Mi nacionalidad mexicana y afinidad con la raza indígena de mi pueblo con la que me liga una importante proximidad biosomática. Este hecho me impulsa a interesarme de modo especial a conocer mis propias raíces. Me considero un mexicano muy cercano a los actuales indios de mi pueblo, descendientes directos de aquellos otros indios para quienes fue elaborado este Catecismo en pictogramas.
b). Mi condición de sacerdote y, por consiguiente, el hombre de la Palabra, de la evangelización y de la catequesis; el hombre del diálogo intercultural.
Todo el conjunto de impresiones y experiencias sedimentadas en mí durante los años de infancia y adolescencia fueron removiéndose, agitándose y sugiriendo con renovados bríos en las etapas posteriores de mi vida sacerdotal al contacto con los indígenas de mi pueblo.
Las tareas pastorales que me fueron encomendadas en distintos niveles contribuyendo a desatar aquellos sedimentos. Comenzaron entonces a surgir muchos y graves interrogantes a la tarea pastoral de acercamientos de la fe a la cultura de mi pueblo. Siguieron momentos de reflexión y de búsqueda por mi parte, de numerosos intercambios con otros sacerdotes y catequistas a la búsqueda de un proyecto pastoral capaz de ser significativo en la cultura propia de nuestras gentes.
Finalmente hubo un acontecimiento que impulsó definitivamente este esfuerzo, esta reflexión. Fue el año 1978, durante mi estancia en el Instituto Internacional Lumen Vitae, cuando trataba de orientar mi memoria de licenciatura en teología catequética. Tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote, venerable por su virtud y ciencia, el P. Lucien Ceyssens quien, al pedirle orientación sobre el tema a elegir, al saber que era sacerdote mexicano, me condujo a la biblioteca y archivo del convento franciscano de Sint-Truiden y allí me mostró una fotocopia de la Doctrina christiana en lengua mexicana de fray Pedro de Gante y otra de su Catecismo en pictogramas, suponiendo que yo, como mexicano, conocía la lengua y los glifos correspondientes. Este estudio podría, a su juicio, constituir el objeto de una buena tesis de doctorado en Teología. Caí en la cuenta de mi ignorancia sobre ambos temas; un sentimiento de vergüenza se apoderó de mí por desconocer cosas que pertenecen a la cultura de mi pueblo: la lengua mexicana. Para mí fue como un desafío. Desde entonces nació en mí el deseo de conocer ambas cosas.
Me asechaba la duda del valor teológico catequético de un tema que en sí mismo ofrece a primera vista sólo una perspectiva histórica, lingüística y paleográfica. A la vez era consciente de la necesidad de abrir cauces en la teología catequética a la interdisciplinariedad. A partir de este momento el objeto de mi trabajo comenzó a ser para mí un reto al que tenía que responder. Era consciente que no podía espera pacientemente a que alguien hiciera el trabajo de desciframiento de este Catecismo. Yo mismo debería intentar realizarlo y así poder conocer personalmente y de modo originario el proyecto teológico y pastoral subyacente en los pictogramas del Catecismo que estudio.
A partir de aquí me entregué con mayor tesón al aprendizaje de la lengua mexicana clásica y del sistema glífico escriturístico mexicano, cuyo conocimiento me permitió, en gran parte, llegar a la traducción objetiva del texto. He de expresar en este momento mi gratitud al Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética de Madrid, donde he encontrado el apoyo, el estímulo y los medios adecuados para llevar a cabo mi propósito.
En segundo lugar hablaré de los motivos de índole objetiva:
La originalidad. Hay ausencia de estudios rigurosos del grandioso proyecto evangelizador de los primeros misioneros de México. Podría decirse que los vestigios que poseemos de la acción evangelizadora en la primera mitad del siglo XVI son propiamente dos: la religiosidad popular (cfr Medellín, 6.2; Puebla, 457) y algunos catecismos, tanto manuscritos como pictográficos; entre estos últimos se encuentra el Catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante.
Ahora bien, este Catecismo hasta hoy no ha sido descifrado. Es cierto que tenemos el trabajo de Narciso Sentenach. Sin embargo, no se trata de un estudio de desciframiento científico, sino más bien de una interpretación donde prevalece la imaginación y el sentido común, como se verá con toda claridad en la segunda parte de nuestro estudio.
c). La importancia del tema. En la medida en que representa un conjunto de aportaciones interdisciplinares y, en cuanto tal, de relevancia para la reflexión y la práctica catequética actuales. En efecto, nuestra investigación aporta, si bien modestamente, una contribución: a la historia en general, porque da a conocer una de sus fuentes, aunque aparentemente insignificante; a la historia de la Iglesia, ya que presenta uno de los instrumentos privilegiados que utilizó en la tarea evangelizadora de México; a la teología, pues permite conocer el contenido de este Catecismo; a la antropología cultural, porque muestra una de las manifestaciones de la cultura precolombina y del alma de pueblo autóctono de entonces; a la pedagogía, pues presenta el uso sistemático del lenguaje total en la educación de la fe; tiene valor , sobre todo, para la historia de la catequesis, porque posibilita el descubrimiento del texto y de la pedagogía de un catecismo netamente misionero.
3). Al revisar el itinerario de sus estudios y de sus investigaciones he podido advertir el rigor incomparable de su tesis doctoral. Quiere decir que la metodología que utilizó es innovadora. ¿Qué puede compartirnos al respecto, doctor Justino?
El camino a seguir para llegar al desciframiento de los pictogramas está basado principalmente en la aplicación de las tres claves siguientes:
a). Hay semejanza y hasta identidad de algunos pictogramas con algunos glifos o signos de los códices mexicanos. Esto va a significar que vamos a adentrarnos en el conocimiento de un sistema de escritura muy diferente del que estamos habituados. En efecto, mientras los elementos que componen nuestra escritura alfabética latina son letras, los que componen la escritura mexicana precolombina son glifos o pictogramas (dibujos o pinturas). No vamos, sin embargo, a tratar de conocer todos los elementos del antiguo sistema de escritura mexicana, sino solamente aquellos que se identifican o se parecen a los signos que se encuentran en el Catecismo pictográfico. Este conocimiento, sin duda, nos aproximará a la traducción objetiva del Catecismo.
b). Hay semejanza y hasta identidad de significado entre los pictogramas y las palabras o frases de los catecismos impresos en España a finales del siglo XV o principios del XVI y en México en la primera mitad del XVI. No vamos, sin embargo, a comparar los pictogramas con cada uno de estos numerosos catecismos, sino solamente los motivos que nos han llevado a la selección de estos tres catecismos. Esto significa que vamos a cotejar los pictogramas no ya con dibujos o pinturas – como en la clave anterior- sino con los elementos de le escritura latina con que están impresos los mencionados catecismos.
Estos son los tres catecismos, los cuales están dotados de las características siguientes: primeros en el orden cronológico, breves y redactados en lengua mexicana:
–Doctrina christiana breue traduzida en lengua Mexicana por el padre fray Alonso de Molina de la Orden de los Menores, y examinada por el Reverendo padre Joan Gonçalez, Canónigo de la Iglesia Cathedral de la ciudad de México, por mandato de Rmo. Señor Don Fray Juan de Çumárraga, obispo de dicha ciudad, el qual la hizo imprimir en el año de 1546, á 20 de Junio 3.
-Doctrina chiquita de los dominicos 4.
-Doctrina tepiton de fray Pedro de Gante 5.
Las dificultades que presenta el desciframiento de la 7° parte del Catecismo en pictogramas, nos exigió hacer una investigación especial, cuyo fruto fue la elección de otros catecismos impresos, con excepción de la Doctrina christiana en lengua Mexicana de fray Pedro de Gante, para encontrar su correspondencia con los pictogramas que constituyen esta parte, por los motivos que expondremos en su introducción.
c). Hay semejanza y hasta identidad entre los pictogramas repetidos que se encuentran en los tres ejemplares conocidos del presente Catecismo pictórico. Esto significa que no vamos a comparar los pictogramas de este Catecismo ni con glifos ni con palabras o frases impresas, sino con pictogramas, es decir, los pictogramas de cada ejemplar entre sí y a continuación, los pictogramas del primer manuscrito pictográfico de la BNM, que abarca del pictograma no. 1. al 981, con los pictogramas del ejemplar mutilado, el cual está añadido al primer ejemplar y comprende del no. 982 al 1162, así como con los pictogramas del ejemplar que se conserva en el AHNM. Fruto de la aplicación de esta tercera clave será identificar con mayor seguridad los pictogramas del primer ejemplar, ya que los tres ejemplares ciertamente se refieren al mismo contenido, aunque estén pintados por tres diferentes dibujantes o pintores, a través de los detalles relativos a su configuración y colorido, y aún encontrar dudas de lo que realmente está pintado u omitido, dudas que se disiparán mediante su cotejo con los textos impresos elegidos.
Antes de proceder a la aplicación de esta clave, dimos entre otros, los pasos siguientes: colocamos encima o junto a cada pictograma el número arábigo que le corresponde según la numeración continua; cotejamos entre sí los pictogramas de cada ejemplar con los de los otros dos; clasificamos los pictogramas en: idénticos, semejantes y diferentes; estáticos dinámicos; amplificamos los pictogramas que presentan mayor dificultad de su traducción, debido a su configuración.
4). Varios investigadores han aludido a los despojos del Seminario Palafoxiano a través de su historia, incluso la biblioteca de la Universidad Católica Angelopolitana está dispersa, ¿qué puede comentar al respecto?
Respondo diciendo en dos apartados a tu pregunta. Sobre los despojos del Seminario y sobre la Biblioteca se apunta lo siguiente. La primera vez fue a mediados de agosto del año 1856 con la aplicación de las leyes de Reforma en Puebla. Fue desposeído de sus tres Colegios: el de san Pantaleón, el de San Juan y el de San Pablo.
La segunda vez tuvo lugar en el año de 1914, durante la Revolución Mexicana. Esta vez la Universidad Católica Angelopolitana fue completamente saqueada. “Los horrores de la revolución se dejaron sentir con grande fuerza en ese centro docente de gran importancia y de porvenir para la iglesia y para la patria. Varios profesores fueron presos por el enorme delito de enseñar a la juventud y dirigirla a la conquista de las más sanas aspiraciones, lo mismo a muchísimos alumnos; el grandioso edificio, debido a la munificencia del nunca bastante llorado, Ilmo. Sr. D. Ramón Ibarra y González, convertido en cuartel y en casa de vecindad; ya escogida biblioteca que contaba ya con más de 20,000 volúmenes destruida, y tiradas a la calle sus valiosas obras, sus hermosos Gabinetes de Química, el primero de la República, de Física, Historia natural y Bacteriología completamente aniquilados, habiendo desaparecido todos los aparatos y el importantísimo sismógrafo, traído de Alemania y acabado de instalar por el sabio jesuita Gustavo Heredia, siendo lo más moderno de su clase. Tal es el estado en que quedó este importantísimo centro; arruinado por la furibunda racha de la revolución.
En el poco tiempo que tuvo de vida, pues fundada en el año de 1908 (sic), floreció en gran manera, siendo numerosos los alumnos que frecuentaban sus aulas con un competentísimo profesorado.
Después de este despojo los seminaristas recibían clases en diversos lugares, incluidas casas particulares, hasta que el Seminario se estableció con regularidad en la antigua Sacristía de Capuchinas, hoy 9 Oriente, no. 5.
El tercer despojo que sufrió el Seminario fue en el año de 1926, en tiempos de la Persecución Religiosa, bajo la acusación de que los sacerdotes “Violan la ley de culto” y de que “están engañando al pueblo y tienen la culpa de que permanezca en la ignorancia y en los vicios”.
Sobre la biblioteca de la Universidad Católica Angelopolitana es menester decir que está dispersa respecto a la cantidad de volúmenes a los que ya aludí arriba. Una parte se encuentra en el Seminario Palafoxiano de Puebla. Pero también algunas de las obras que pertenecieron a la UCA, se encuentran hoy en el rico acervo bibliográfico de la Biblioteca Central “José María Lafragua” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Otras más se hallan en la Biblioteca Palafoxiana. Estas obras se pueden identificar fácilmente por el sello distintivo de dicha Universidad Católica.